INFAUSTA MODERNIDAD
por Leonardo Flamia
 Goethe
conoció el argumento del Doctor Fausto de niño, a través del
Goethe
conoció el argumento del Doctor Fausto de niño, a través del  teatro
de títeres. En 1771, con poco más de veinte años y mientras estudiaba derecho
en Estrasburgo, escribía: “La significativa fábula del teatro de títeres (la de Fausto) resonaba y
zumbaba con su polifonía en mi fuero íntimo. Yo también había vagado por todos los campos
del saber y bastante temprano se me había revela- do su vanidad”.Es que el joven Goethe, que había nacido en Francfort
del Meno en 1749, ya durante sus primeros
estudios en la universidad de Leipzig, a partir de 1765, había sentido la desilusión
frente al saber. “He estudiado a fondo filosofía, leyes, medicina
y por desgracia también, teología, con
ardoroso es- fuerzo. Y ahora me
encuentro, ¡pobre de mi!, tan
sabio como era antes.” Estas primeras
palabras de Fausto en la obra homónima
reflejan la experiencia vital del propio Goethe en sus primeros años de
formación en Leipzig. También la tragedia
de Margarita en Fausto pa- rece abrevar en una relación abruptamente
interrumpida que Goethe mantuviera con
la hija de un pastor de
Sesenheim, pueblo cercano a Estrasburgo cuando el poeta y dramaturgo culminaba
sus estudios en esta última ciudad.
teatro
de títeres. En 1771, con poco más de veinte años y mientras estudiaba derecho
en Estrasburgo, escribía: “La significativa fábula del teatro de títeres (la de Fausto) resonaba y
zumbaba con su polifonía en mi fuero íntimo. Yo también había vagado por todos los campos
del saber y bastante temprano se me había revela- do su vanidad”.Es que el joven Goethe, que había nacido en Francfort
del Meno en 1749, ya durante sus primeros
estudios en la universidad de Leipzig, a partir de 1765, había sentido la desilusión
frente al saber. “He estudiado a fondo filosofía, leyes, medicina
y por desgracia también, teología, con
ardoroso es- fuerzo. Y ahora me
encuentro, ¡pobre de mi!, tan
sabio como era antes.” Estas primeras
palabras de Fausto en la obra homónima
reflejan la experiencia vital del propio Goethe en sus primeros años de
formación en Leipzig. También la tragedia
de Margarita en Fausto pa- rece abrevar en una relación abruptamente
interrumpida que Goethe mantuviera con
la hija de un pastor de
Sesenheim, pueblo cercano a Estrasburgo cuando el poeta y dramaturgo culminaba
sus estudios en esta última ciudad.
Por estos años (alrededor de 1770) es que Goethe se encuentra con Herder, quien
le publica una nota acerca de la arquitectura gótica en una publicación
programática del Sturm und Drang,
un movimiento que sería un importante mojón en la renovación de la literatura alemana primero, y europea
después. La doctora Ilse M. de Brugger
decía de este movimiento: “Su rebelión
se dirigió tanto contra el riguroso predo- minio de la razón como contra la
estrechez de la vida político social,
contra los tabúes y nor- mas que traban
la existencia burguesa e impedían
el libre desarrollo del individuo en su
carácter de hombre íntegro. Estos
jóvenes –muchos de los cuales tuvieron que luchar por el sustento- lanzaron sus hostiles
gritos contra uno de los peligros máximos de la edad moderna: la
“funcionalización” del hombre.”
Es bajo este “marco espiritual” que Goethe escribe Urfaust, un texto para escena que luego estaría desaparecido
por más de un siglo. Por
supuesto que Goethe, ya instalado
en Wei- mar y “superados” los excesos de juventud, publicará la primera parte del poema sobre la misma anécdota de Fausto en
los primeros años del siglo XIX para pasar a la inmortalidad.
¿FAUSTO POSMODERNO?
Es interesante que a principios del siglo
XXI, ya bien instalados en la crisis de la “modernidad” (posmodernidad,
modernidad líquida, proyecto inacabado, bla,
bla, etcétera, etcétera), se
apele a este Fausto del primer Goethe
que de hecho cuestionaba “el riguroso
predominio de la razón” o la “funcionalización
del hombre”, características
centrales de la modernidad, cuando ésta recién empezaba a tomar conciencia de
sí misma como tal (pocos años después
Hegel empezaría a publicar sus obras más importantes). Es el propio Juan
Sebastián Peralta, director de la
versión de Urfaust que va en el Teatro Victo- ria, el que hace el paralelismo:
 “Urfaust
nos habla del vacío existencial que podemos experimentar los seres humanos por
más que seamos exitosos, tengamos
dinero, trabajo o fama. Habla de esa insatisfacción subyacente y de los riesgos
que tomamos al pretender eliminarla, del
peligro de eliminarla. Por
eso es fundamental representar
una obra como esta en nuestra sociedad hoy, una sociedad embelesada por el
canto de las sirenas del mercado, de la
productividad, de la riqueza,
el poder y el sexo” (extraído de una entrevista a Peralta
publicada en el portal teatral.com.uy).
“Urfaust
nos habla del vacío existencial que podemos experimentar los seres humanos por
más que seamos exitosos, tengamos
dinero, trabajo o fama. Habla de esa insatisfacción subyacente y de los riesgos
que tomamos al pretender eliminarla, del
peligro de eliminarla. Por
eso es fundamental representar
una obra como esta en nuestra sociedad hoy, una sociedad embelesada por el
canto de las sirenas del mercado, de la
productividad, de la riqueza,
el poder y el sexo” (extraído de una entrevista a Peralta
publicada en el portal teatral.com.uy).
Por otra parte esta obra de Goethe
se presta para una versión que abreve en
una estética expresionista, estética que surge en las primeras décadas del siglo
XX, cuando la Gran Guerra hacía
trizas la fe en el progreso continuo y ponía en riesgo el
orden europeo burgués. Estética de “visionarios” que “no
miraban sino que veían, no fotografiaban sino que tenían
visiones”, y que afirmaban que:
“nadie pone en duda que lo verdadero no
puede ser aquello que se nos aparece
como la realidad ex- terna. La realidad debe
ser creada por nosotros”. Estética repleta de obras con doctores siniestros o diabólicos (Caligari, Mabuse,
Scapinelli) y estudiantes insatisfechos
(El estudiante de Praga).
En la versión de Urfaust que dirige Peralta se dibujan los rasgos más expresionistas just a m e n t e e n l
o s p e r s o n a je s “diabólicos”
(Mefistófeles) o en los que transitan en los límites del “mal” (Fausto y
Marta). Actuaciones exasperadas por momentos, exageradas, que sirven para
ilustrar las crisis internas de los personajes y para bloquear los diálogos y
más bien plantear “monólogos contrastantes
que chocan entre sí” (así Fausto solo
escucha sus deseos y es fácilmente manipulado por Mefistófeles). En este
sentido parece ideal el trabajo de Germán Weinberg como Fausto, y
principalmente, con menos énfasis expresionista quizá pero con una contundente manifestación de sensualidad
“carnal”, se destaca Florencia Caballero como Marta. No tan nítido parece
el carácter picaresco del Mefistófeles
de Gabriel de Souza. La contraparte relevante desde el punto de vista
actoral lo brinda Paola Larrama como Margarita, manifestación de la ingenuidad
a “corromper” por el mal.






(Publicado en "Voces del Frente", jueves 4 de abril de 2013, pag. 30)

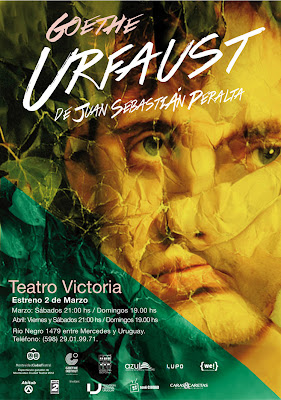
No hay comentarios:
Publicar un comentario